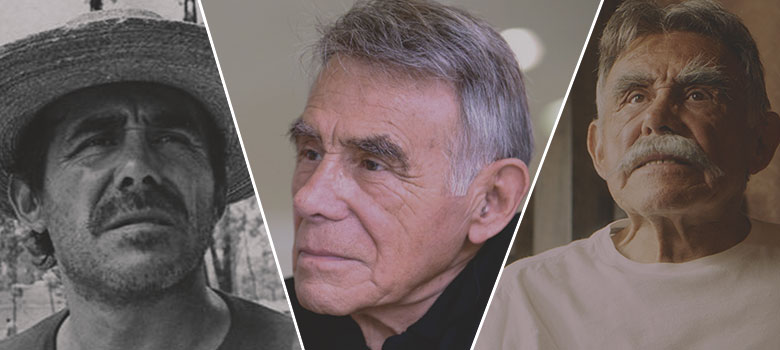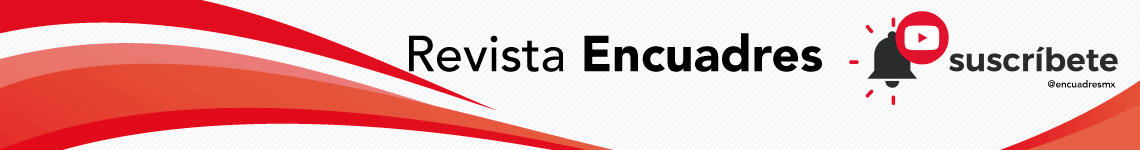La Cosecha: Cartografía de cuerpos marcados
POR: JOSÉ LUIS SALAZAR
21-07-2025 01:02:45

La Cosecha (Harvest), de Athina Rachel Tsangari, presentada como película inaugural en el Festival Internacional de Cine de la UNAM con la presencia de su directora, es un western atípico. No solo evade las convenciones del género, sino que desde su propia premisa deconstruye muchas de sus bases fundacionales.
Existe una frase popular que dice: "Before the Western Was West" o "Antes del oeste vino el este" en referencia a que las primeras películas del género fueron filmadas en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, antes de trasladarse a los paisajes que inmortalizaron Henry Hathaway, Howard Hawks, John Sturges, Anthony Mann, Delmer Daves, John Ford y actores como James Stewart, Henry Fonda y John Wayne.
Esos primeros westerns, como The Red Girl (1908), The Aborigine’s Devotion (1909), Her Indian Mother (1910), A Redskin’s Bravery (1911), For the Papoose (1912), Hiawatha (1913) o The Battle at Elderbush Gulch (1913), ya desde sus títulos anticipaban que los indígenas serían figuras decorativas, guías, salvadores del hombre blanco o, más comúnmente, amenazas para la sociedad. Aunque esta representación es hoy el principal motivo de rechazo hacia esas películas, en su momento lograron atraer a públicos diversos y masivos.
En Tanzania, por ejemplo, la popularidad del italiano Giuliano Gemma y de los spaghetti westerns fue tal que My Name is Pecos (1967) inspiró a toda una generación de jóvenes a usar pantalones acampanados, conocidos allí como "pecos pants". En América Latina, un género que exaltaba el colonialismo y el nacionalismo fue deconstruido a partir del éxito de O Cangaceiro (1953), de Lima Barreto, dando lugar a un enfoque revisionista dentro del Tercer Cine con títulos como Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) y Antonio das Mortes (1969), ambos de Glauber Rocha. Esta corriente sentó las bases para lo que Pauline Kael bautizaría, peyorativamente, como acid western en su crítica de El Topo (1970) de Alejandro Jodorowsky.
Así el western nació para responder a una necesidad identitaria de la sociedad estadounidense. En 1894, apenas un año después de la invención del kinetoscopio de Edison, William Dickson y William Heise filmaron Sioux Ghost Dance: veinte segundos de indígenas ejecutando la danza de los espíritus frente a cámara. Solo cuatro años antes, la comunidad lakota había sido masacrada junto al río Wounded Knee por el ejército estadounidense, precisamente por practicar esa misma danza, que fue vista como un posible preludio de insurrección. Tras la filmación, el New York Herald dedicó su portada al evento con el titular: “Red Men Again Conquered” (“Los hombres rojos otra vez conquistados”).

Ya en el siglo XX el western fue la respuesta a la guerra cultural que los Estados Unidos sostenía desde su constitución como país con Europa.
A principios del siglo XIX, novelistas y dramaturgos estadounidenses eran objeto de burlas por parte de la crítica y la intelectualidad europea, en especial la británica, por lo que se volcaron hacia los pueblos originarios y su cosmovisión como base de una narrativa literaria propia. Con el descubrimiento de las ruinas anasazi, surgió la intención de posicionar a los pueblos originarios como vestigios de una civilización más antigua, culturalmente rica y arquitectónicamente compleja que la europea, consolidando al “nativo americano” como símbolo cultural y principal moneda de cambio en la batalla cultural trasatlántica. El cine, en la primera mitad del siglo XX, se convirtió en la principal arma de esa narrativa.
Con el tiempo, el western trascendió su función inicial y se adaptó a nuevos contextos. Fue apropiado por Italia con el spaghetti western, por España con el paella western, por la contracultura de los años 70 en el acid western, y por movimientos políticos del sur global en formas revisionistas. En la Unión Soviética y otros países comunistas surgió el western rojo u ostern, cargado de sátira. En México, hacia finales de los 90, apareció el cabrito western, que incorporaba la frontera, la migración y el narcotráfico.
Hoy, en una era de producción fílmica industrializada, el western ha desaparecido casi por completo como género. Solo cada cierto tiempo aparece alguna obra que lo evoca, más como anomalía que como continuidad. Ejemplos recientes como la adaptación de Killers of the Flower Moon (2023) de Martin Scorsese, la persecución de dos ladrones en Hell or High Water (2016), la complicidad de dos hombres en First Cow (2019) o el drama psicosexual The Power of the Dog (2021) de Jane Campion muestran su dispersión.
Entonces, la pregunta permanece. ¿Cuál es la problemática cultural de nuestra época a la que el western ya no articula respuestas?
En ese panorama entra una cineasta atípica. Athina Rachel Tsangari es una de las figuras más destacadas de la llamada Greek Weird Wave o la Nueva Ola Rara del cine griego, caracterizada por sus extraños dramas psicosexuales, su humor negro y retratos de familias disfuncionales. Entre sus exponentes se encuentran Apples (2020) de Christos Nikou, la obra temprana de Yorgos Lanthimos, Miss Violence (2013) de Alexandros Avranas; Interruption (2015) de Yorgos Zois; Boy Eating the Bird’s Food (2012) de Ektoras Lygizos; Knifer (2010) de Yannis Economides y, por supuesto, las obras de la propia Tsangari, quien ha hecho del tránsito de la adolescencia a la adultez una de sus principales líneas temáticas.
En Attenberg (2010), la protagonista se adentra en la adultez tras incinerar a su padre y experimentar con el sexo de una forma tan torpe. En Chevalier (2015), el crecimiento personal se articula a través de la performatividad de la masculinidad, con un grupo de hombres atrapados en un yate, sumidos en violentos y absurdos ritos de iniciación. Para su debut en inglés, Tsangari no abandona del todo su particular universo simbólico ni sus intereses.
Harvest tiene como protagonista a Walter Thirsk (Caleb Landry Jones), un hombre callado e introspectivo, que en sus primeras apariciones aparece desnudo, acariciando su cuerpo entre los pastizales. Vive en un pequeño poblado del norte de Escocia, situado en una temporalidad ambigua que oscila entre la Edad Media y el siglo XIX. Walter es la mano derecha del amo Kent (Harry Melling), líder de una comuna aislada en la que, más allá de elegir cada año a su “reina de la cosecha”, no posee autoridad y es solo un poblador más.
Sin embargo, la armonía inicial comienza a resquebrajarse cuando un grupo de forasteros es aprehendido y expuesto públicamente. La reacción violenta y adversa de los recién llegados frente a la comunidad es el síntoma de que el mundo exterior, del que la comuna parecía protegida, ha comenzado a alcanzarlos.
El amo Kent presenta entonces a Earle, un cartógrafo comisionado para realizar un mapa detallado de las tierras ocupadas por la comuna, y le encarga a Walter que lo acompañe como guía. Este acto de registro y clasificación, que en apariencia responde a fines técnicos bienintencionados, es en realidad el inicio de una empresa colonial destinada a la explotación del territorio y al eventual desplazamiento de sus habitantes. La amenaza se concreta con la llegada de Jordan, primo del amo Kent, quien lo expulsa, se apropia del control de las tierras y somete a los pobladores a un régimen de violencia y acoso hasta empujarlos, voluntariamente, al exilio.
Lo que plantea La Cosecha es, en su núcleo, la premisa fundacional del western, la que el guionista y teórico Frank Gruber identificó como uno de sus ejes medulares: la llegada de una tecnología moderna, una línea de telégrafo, una vía férrea, un nuevo instrumento de medición, a una tierra salvaje que debe ser dominada. Tsangari subvierte esta estructura clásica al invertir sus fuerzas: no seguimos al colono civilizador, sino a la comunidad precaria que será expulsada. No se trata ya de empujar el progreso hacia una frontera lejana, sino de defender un último espacio frente al avance inevitable de la cartografía, la propiedad y la historia oficial.
El gesto es doblemente potente porque lo que se impone no es una construcción física, sino un trazo en el papel: no se abre una ruta, se dibuja un mapa. No evoca a vaqueros ni conquistadores, sino a Colón, Vespucio y Magallanes. El western de Tsangari no mira hacia el Oeste de nativos y hacendados, sino hacia el origen mismo del impulso colonial: nombrar, medir, ocupar.
Señala que la inspiración de la película proviene de una experiencia personal: la expropiación de tierras pertenecientes a su familia, y a un grupo de ganaderos de Tesalia, por parte del Estado griego, para la construcción de una carretera.

Resulta notorio que, a partir de una experiencia personal, Tsangari logre trazar una narrativa que no solo interpela el mito fundacional del western, sino que remite al origen mismo del desplazamiento colonial: aquel que, en el género clásico, se infligía a los pueblos indígenas de América y que hoy persiste, bajo nuevas formas, sobre cualquier comunidad del sur global.
Sin necesidad de enumerar las cientos, si no es que miles, de empresas coloniales aún activas contra pueblos originarios, culturas marginadas y territorios vulnerables, ninguna parece tan urgente ni tan simbólicamente cargada en el siglo XXI como la que sufre Palestina. Hacia el final de Harvest, Earle, el cartógrafo, es confrontado con un cuchillo y escucha una frase contundente: “Tus mapas arruinan vidas”. No hace falta más que observar la transformación del mapa palestino a lo largo de las décadas, o comparar un antes y después de la Nakba, para entender cuán certera es esa acusación y cómo Harvest se articula con las heridas abiertas del presente.
Los guiños al western siguen repartidos a lo largo del metraje. Una de las primeras escenas es, de hecho, una celebración donde la comuna, bajo máscaras dionisiacas y el efecto de hongos, baila al calor de la hoguera, como extraída de un acid western. La enorme diferencia aquí es que las alucinaciones psicodélicas y los bailes ceremoniales asimilan más a aquellos de los primeros westerns como la danza de los espíritus que a los de Dead Man (1995) o El topo (1970). Danza que costó la vida a miles de nativos.
Y al llegar a su desenlace, Harvest ofrece una de sus inversiones más radicales. Walter, abandonado en las tierras desiertas que pronto serán ocupadas y explotadas, yace inmóvil, solo, agotado. En un último gesto, intenta recordarse y marcarse físicamente a dónde pertenece, aunque ese lugar ya no exista. Es entonces cuando Tsangari realiza su operación más poderosa: tomar uno de los finales más emblemáticos del western, el de The Searchers (1956) de John Ford, y despojarlo de su heroísmo. En aquel clásico, Ethan Edwards (John Wayne) regresa a la civilización tras rescatar a su sobrina, pero se da cuenta que no encaja y no es bienvenido. No pertenece entre los nativos; la Confederación ha perdido la guerra; todos sus vínculos han desaparecido. La puerta se cierra y él queda fuera, condenado a vagar.
Pero Tsangari subvierte ese gesto final: no expulsa al colonialista del mundo que ayudó a crear, sino que entrega ese exilio a quienes lo sufren históricamente. La figura trágica del western no es ya el hombre blanco sin hogar, sino el desplazado, el desposeído, el que ha sido borrado del mapa.
En un momento en que el cine se ha vuelto cada vez más reciclaje de formas muertas o espectáculo sin memoria, Harvest demuestra que aún es posible usar los géneros clásicos no para repetirlos, sino para desmontarlos desde sus cimientos. La Cosecha desarticula el western al no celebrar la colonia y su proyecto civilizatorio sino al exponer la violencia y su legado. Expone desde un género que se siente anacrónico y anticuado una respuesta al presente, en donde las tierras en fuego y los mapas manchados de sangre no nos llevan al futuro, sino que condenan al pasado.

La Cosecha (Harvest), de Athina Rachel Tsangari, presentada como película inaugural en el Festival Internacional de Cine de la UNAM con la presencia de su directora, es un western atípico. No solo evade las convenciones del género, sino que desde su propia premisa deconstruye muchas de sus bases fundacionales.
Existe una frase popular que dice: "Before the Western Was West" o "Antes del oeste vino el este" en referencia a que las primeras películas del género fueron filmadas en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, antes de trasladarse a los paisajes que inmortalizaron Henry Hathaway, Howard Hawks, John Sturges, Anthony Mann, Delmer Daves, John Ford y actores como James Stewart, Henry Fonda y John Wayne.
Esos primeros westerns, como The Red Girl (1908), The Aborigine’s Devotion (1909), Her Indian Mother (1910), A Redskin’s Bravery (1911), For the Papoose (1912), Hiawatha (1913) o The Battle at Elderbush Gulch (1913), ya desde sus títulos anticipaban que los indígenas serían figuras decorativas, guías, salvadores del hombre blanco o, más comúnmente, amenazas para la sociedad. Aunque esta representación es hoy el principal motivo de rechazo hacia esas películas, en su momento lograron atraer a públicos diversos y masivos.
En Tanzania, por ejemplo, la popularidad del italiano Giuliano Gemma y de los spaghetti westerns fue tal que My Name is Pecos (1967) inspiró a toda una generación de jóvenes a usar pantalones acampanados, conocidos allí como "pecos pants". En América Latina, un género que exaltaba el colonialismo y el nacionalismo fue deconstruido a partir del éxito de O Cangaceiro (1953), de Lima Barreto, dando lugar a un enfoque revisionista dentro del Tercer Cine con títulos como Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) y Antonio das Mortes (1969), ambos de Glauber Rocha. Esta corriente sentó las bases para lo que Pauline Kael bautizaría, peyorativamente, como acid western en su crítica de El Topo (1970) de Alejandro Jodorowsky.
Así el western nació para responder a una necesidad identitaria de la sociedad estadounidense. En 1894, apenas un año después de la invención del kinetoscopio de Edison, William Dickson y William Heise filmaron Sioux Ghost Dance: veinte segundos de indígenas ejecutando la danza de los espíritus frente a cámara. Solo cuatro años antes, la comunidad lakota había sido masacrada junto al río Wounded Knee por el ejército estadounidense, precisamente por practicar esa misma danza, que fue vista como un posible preludio de insurrección. Tras la filmación, el New York Herald dedicó su portada al evento con el titular: “Red Men Again Conquered” (“Los hombres rojos otra vez conquistados”).

Ya en el siglo XX el western fue la respuesta a la guerra cultural que los Estados Unidos sostenía desde su constitución como país con Europa.
A principios del siglo XIX, novelistas y dramaturgos estadounidenses eran objeto de burlas por parte de la crítica y la intelectualidad europea, en especial la británica, por lo que se volcaron hacia los pueblos originarios y su cosmovisión como base de una narrativa literaria propia. Con el descubrimiento de las ruinas anasazi, surgió la intención de posicionar a los pueblos originarios como vestigios de una civilización más antigua, culturalmente rica y arquitectónicamente compleja que la europea, consolidando al “nativo americano” como símbolo cultural y principal moneda de cambio en la batalla cultural trasatlántica. El cine, en la primera mitad del siglo XX, se convirtió en la principal arma de esa narrativa.
Con el tiempo, el western trascendió su función inicial y se adaptó a nuevos contextos. Fue apropiado por Italia con el spaghetti western, por España con el paella western, por la contracultura de los años 70 en el acid western, y por movimientos políticos del sur global en formas revisionistas. En la Unión Soviética y otros países comunistas surgió el western rojo u ostern, cargado de sátira. En México, hacia finales de los 90, apareció el cabrito western, que incorporaba la frontera, la migración y el narcotráfico.
Hoy, en una era de producción fílmica industrializada, el western ha desaparecido casi por completo como género. Solo cada cierto tiempo aparece alguna obra que lo evoca, más como anomalía que como continuidad. Ejemplos recientes como la adaptación de Killers of the Flower Moon (2023) de Martin Scorsese, la persecución de dos ladrones en Hell or High Water (2016), la complicidad de dos hombres en First Cow (2019) o el drama psicosexual The Power of the Dog (2021) de Jane Campion muestran su dispersión.
Entonces, la pregunta permanece. ¿Cuál es la problemática cultural de nuestra época a la que el western ya no articula respuestas?
En ese panorama entra una cineasta atípica. Athina Rachel Tsangari es una de las figuras más destacadas de la llamada Greek Weird Wave o la Nueva Ola Rara del cine griego, caracterizada por sus extraños dramas psicosexuales, su humor negro y retratos de familias disfuncionales. Entre sus exponentes se encuentran Apples (2020) de Christos Nikou, la obra temprana de Yorgos Lanthimos, Miss Violence (2013) de Alexandros Avranas; Interruption (2015) de Yorgos Zois; Boy Eating the Bird’s Food (2012) de Ektoras Lygizos; Knifer (2010) de Yannis Economides y, por supuesto, las obras de la propia Tsangari, quien ha hecho del tránsito de la adolescencia a la adultez una de sus principales líneas temáticas.
En Attenberg (2010), la protagonista se adentra en la adultez tras incinerar a su padre y experimentar con el sexo de una forma tan torpe. En Chevalier (2015), el crecimiento personal se articula a través de la performatividad de la masculinidad, con un grupo de hombres atrapados en un yate, sumidos en violentos y absurdos ritos de iniciación. Para su debut en inglés, Tsangari no abandona del todo su particular universo simbólico ni sus intereses.
Harvest tiene como protagonista a Walter Thirsk (Caleb Landry Jones), un hombre callado e introspectivo, que en sus primeras apariciones aparece desnudo, acariciando su cuerpo entre los pastizales. Vive en un pequeño poblado del norte de Escocia, situado en una temporalidad ambigua que oscila entre la Edad Media y el siglo XIX. Walter es la mano derecha del amo Kent (Harry Melling), líder de una comuna aislada en la que, más allá de elegir cada año a su “reina de la cosecha”, no posee autoridad y es solo un poblador más.
Sin embargo, la armonía inicial comienza a resquebrajarse cuando un grupo de forasteros es aprehendido y expuesto públicamente. La reacción violenta y adversa de los recién llegados frente a la comunidad es el síntoma de que el mundo exterior, del que la comuna parecía protegida, ha comenzado a alcanzarlos.
El amo Kent presenta entonces a Earle, un cartógrafo comisionado para realizar un mapa detallado de las tierras ocupadas por la comuna, y le encarga a Walter que lo acompañe como guía. Este acto de registro y clasificación, que en apariencia responde a fines técnicos bienintencionados, es en realidad el inicio de una empresa colonial destinada a la explotación del territorio y al eventual desplazamiento de sus habitantes. La amenaza se concreta con la llegada de Jordan, primo del amo Kent, quien lo expulsa, se apropia del control de las tierras y somete a los pobladores a un régimen de violencia y acoso hasta empujarlos, voluntariamente, al exilio.
Lo que plantea La Cosecha es, en su núcleo, la premisa fundacional del western, la que el guionista y teórico Frank Gruber identificó como uno de sus ejes medulares: la llegada de una tecnología moderna, una línea de telégrafo, una vía férrea, un nuevo instrumento de medición, a una tierra salvaje que debe ser dominada. Tsangari subvierte esta estructura clásica al invertir sus fuerzas: no seguimos al colono civilizador, sino a la comunidad precaria que será expulsada. No se trata ya de empujar el progreso hacia una frontera lejana, sino de defender un último espacio frente al avance inevitable de la cartografía, la propiedad y la historia oficial.
El gesto es doblemente potente porque lo que se impone no es una construcción física, sino un trazo en el papel: no se abre una ruta, se dibuja un mapa. No evoca a vaqueros ni conquistadores, sino a Colón, Vespucio y Magallanes. El western de Tsangari no mira hacia el Oeste de nativos y hacendados, sino hacia el origen mismo del impulso colonial: nombrar, medir, ocupar.
Señala que la inspiración de la película proviene de una experiencia personal: la expropiación de tierras pertenecientes a su familia, y a un grupo de ganaderos de Tesalia, por parte del Estado griego, para la construcción de una carretera.

Resulta notorio que, a partir de una experiencia personal, Tsangari logre trazar una narrativa que no solo interpela el mito fundacional del western, sino que remite al origen mismo del desplazamiento colonial: aquel que, en el género clásico, se infligía a los pueblos indígenas de América y que hoy persiste, bajo nuevas formas, sobre cualquier comunidad del sur global.
Sin necesidad de enumerar las cientos, si no es que miles, de empresas coloniales aún activas contra pueblos originarios, culturas marginadas y territorios vulnerables, ninguna parece tan urgente ni tan simbólicamente cargada en el siglo XXI como la que sufre Palestina. Hacia el final de Harvest, Earle, el cartógrafo, es confrontado con un cuchillo y escucha una frase contundente: “Tus mapas arruinan vidas”. No hace falta más que observar la transformación del mapa palestino a lo largo de las décadas, o comparar un antes y después de la Nakba, para entender cuán certera es esa acusación y cómo Harvest se articula con las heridas abiertas del presente.
Los guiños al western siguen repartidos a lo largo del metraje. Una de las primeras escenas es, de hecho, una celebración donde la comuna, bajo máscaras dionisiacas y el efecto de hongos, baila al calor de la hoguera, como extraída de un acid western. La enorme diferencia aquí es que las alucinaciones psicodélicas y los bailes ceremoniales asimilan más a aquellos de los primeros westerns como la danza de los espíritus que a los de Dead Man (1995) o El topo (1970). Danza que costó la vida a miles de nativos.
Y al llegar a su desenlace, Harvest ofrece una de sus inversiones más radicales. Walter, abandonado en las tierras desiertas que pronto serán ocupadas y explotadas, yace inmóvil, solo, agotado. En un último gesto, intenta recordarse y marcarse físicamente a dónde pertenece, aunque ese lugar ya no exista. Es entonces cuando Tsangari realiza su operación más poderosa: tomar uno de los finales más emblemáticos del western, el de The Searchers (1956) de John Ford, y despojarlo de su heroísmo. En aquel clásico, Ethan Edwards (John Wayne) regresa a la civilización tras rescatar a su sobrina, pero se da cuenta que no encaja y no es bienvenido. No pertenece entre los nativos; la Confederación ha perdido la guerra; todos sus vínculos han desaparecido. La puerta se cierra y él queda fuera, condenado a vagar.
Pero Tsangari subvierte ese gesto final: no expulsa al colonialista del mundo que ayudó a crear, sino que entrega ese exilio a quienes lo sufren históricamente. La figura trágica del western no es ya el hombre blanco sin hogar, sino el desplazado, el desposeído, el que ha sido borrado del mapa.
En un momento en que el cine se ha vuelto cada vez más reciclaje de formas muertas o espectáculo sin memoria, Harvest demuestra que aún es posible usar los géneros clásicos no para repetirlos, sino para desmontarlos desde sus cimientos. La Cosecha desarticula el western al no celebrar la colonia y su proyecto civilizatorio sino al exponer la violencia y su legado. Expone desde un género que se siente anacrónico y anticuado una respuesta al presente, en donde las tierras en fuego y los mapas manchados de sangre no nos llevan al futuro, sino que condenan al pasado.