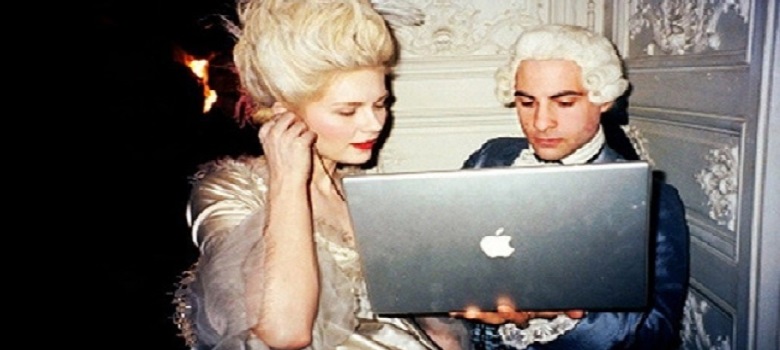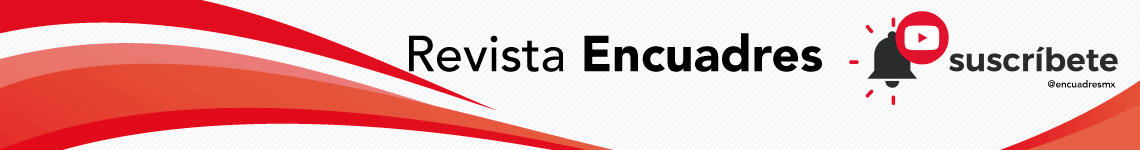Bajo las banderas, el sol: El archivo como memoria viva
POR: JOSÉ LUIS SALAZAR
28-07-2025 13:12:27
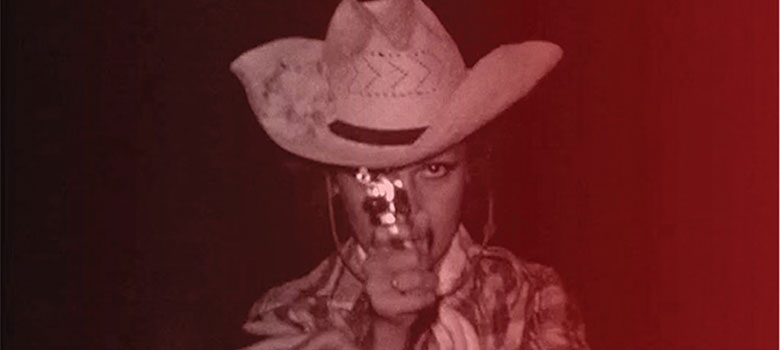
Tras su participación en la sección Panorama del Festival Internacional de Cine de Berlín y estrenada en México durante el pasado Festival Internacional de Cine de la UNAM, se exhibe en el 44º Foro Internacional de la Cineteca Nacional, Bajo las banderas, el sol, de Juanjo Pereira, un ensayo fílmico riguroso, construido a partir de material de archivo, que se posiciona políticamente desde el montaje.
En El ensayo como forma, Theodor Adorno rechaza la idea del ensayo como una mera forma híbrida entre ciencia y literatura, entre experiencia sensible y conocimiento racional. Tal concepción sólo reafirmaría la existencia de estos dos ámbitos como opuestos irreconciliables. En su lugar, Adorno propone el ensayo como un espacio donde las pasiones construyen saber, y las emociones orientan el pensamiento. Aunque su reflexión se dirige al lenguaje escrito, Jacques Aumont, en À quoi pensent les films, identifica en su contraparte cinematográfica una forma de pensamiento propia: una elaboración ideológica y discursiva construida por imágenes, que puede igualar, o incluso superar, a la que producen las palabras.
A partir de su raíz etimológica exagium —que significa pesar, medir, examinar o someter a juicio—, Gustavo Provitina, en El cine-ensayo: la mirada que piensa, encuentra una definición para este modo cinematográfico: “Diremos que, en tanto aproximación teórica a un fenómeno, el ensayo oficia una doble especulación: por un lado, es consecuencia de una observación, de una indagación que examina, pesa en la báscula de la razón ciertos argumentos cuyas emanaciones culminarán en un texto escrito; pero es también el recorrido de la mirada expuesta, desmontada, arrojada sobre su objeto como un animal de caza sosteniendo su presa, alumbrando, demarcando el trayecto que va desde un punto difuso en el horizonte, el tema en su estado latente, hasta el grado de su definición más nítida”.
El ensayo se revela así como una forma de pensamiento en la que conviven sensibilidad, discurso y forma; un balance teórico que surge de la observación y alcanza, en su despliegue, un punto de lucidez.
Algunos de los mayores ensayistas del cine han abordado temas complejos guiados más por una brújula emocional que racional. Tal es el caso del francés Chris Marker, quien en Le fond de l’airest rouge (1977) vincula acontecimientos tan diversos como las revueltas de París en 1968, la muerte del Che Guevara y la Revolución China. Sin embargo, es en Letter from Siberia(1957), The Koumiko Mystery (1965) y Sans Soleil (1983) donde su habitual cruce entre historia y memoria adquiere una dimensión sensible, gracias al carácter epistolar y semi-ficcional que imprime a su narración.
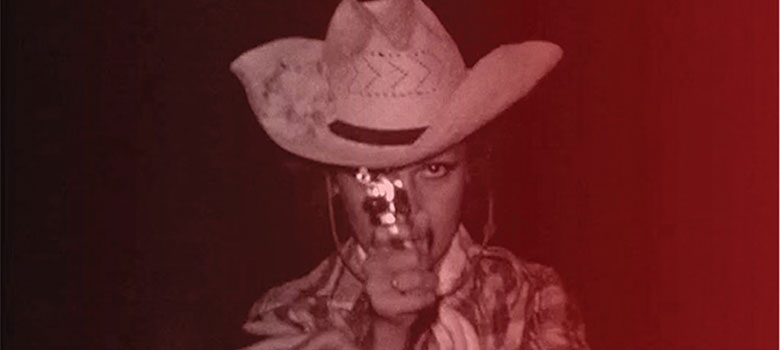
En América Latina, el chileno Ignacio Agüero, en Sueños de hielo (1994), parte de una exposición realizada en Sevilla en 1962, donde Chile exhibió bloques de hielo traídos desde la Antártica, para abrir un juego entre lo mitológico, lo onírico y la idea de una ventana hacia otra realidad. Lo epistolar también se manifiesta en Nunca subí el Provincia (2019), mientras que lo político aparece de forma implícita en Cien niños esperando un tren (1988), al abordar las secuelas de la dictadura de Pinochet.
Por su parte, el brasileño João Moreira Salles, en No intenso agora (2017) establece, como Marker, una coyuntura que entrelaza eventos que marcaron el rumbo del siglo XX como la Revolución de los Claveles, la Revolución China o la Primavera de Praga, superponiendo imágenes de archivo con registros familiares y personales que dan forma a una historia íntima y generacional.
Chantal Akerman explora un universo íntimo y personal en News from Home (1976) o No Home Movie (2015); sin embargo, su obra no por ello deja de ser política, como evidencia From the East (1993), donde la observación y el silencio construyen una geografía afectiva de lo poscomunista.
Es en esta tradición del cine ensayo, donde el pensamiento emerge del montaje y la emoción estructura el discurso, que aparece Juanjo Pereira, cofundador del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Asunción, con su primer largometraje.
En Bajo las banderas, el sol, Pereira reconstruye, a partir de material de archivo oficial proveniente de distintas partes del mundo, los 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, la más larga en Sudamérica. El archivo, por su procedencia institucional, no es intervenido ni contrastado con otros registros; es, precisamente, la distancia cultural, social y temporal, sumada a la condena histórica del Plan Cóndor y del stronismo, lo que permite al espectador actual problematizarlo y observarlo desde una perspectiva crítica.
En ese sentido, la película guarda reminiscencias con el trabajo del ucraniano Sergei Loznitsa, quien en The Kiev Trial (2022) o State Funeral (2019) presenta exclusivamente material oficial, sin voz en off ni juicios explícitos, dejando que el montaje y la disposición del archivo reconstruyan, con fidelidad inquietante, el espíritu de una época dominada por el conservadurismo, el control estatal de los medios, el culto a la personalidad y el nacionalismo anticomunista.

Es un documental que habla a generaciones de paraguayos formados política e ideológicamente por los mecanismos propagandistas del stronismo y crecidos en medio de la propaganda.
En 1955, apenas iniciado el régimen, Paraguay se incorporó a la UNESCO. En ese marco, la primera misión del organismo en el país, encabezada por el técnico Emilio Uzcátegui, tuvo como objetivo la reforma del sistema educativo. No fue sino hasta 1958 que se aprobó un plan de actividades para el ciclo preescolar y las escuelas primarias, y hasta 1973 que se estableció un plan de estudios a nivel nacional.
Como parte de su estrategia ideológica, el régimen borró de los contenidos escolares la memoria de la resistencia indígena y otros acontecimientos fundamentales de la Primera República. En cambio, exaltó figuras como José Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López, Francisco Solano López y Bernardino Caballero, así como la Guerra contra la Triple Alianza, erigiéndolos en emblemas del relato nacionalista. Todo el periodo liberal-republicano de 1904 a 1936 era sintetizado como un paréntesis nefasto en la historia paraguaya, calificado como la “Dictadura Liberal”, mientras se detallaban con elogio los llamados “gobiernos constructivos” de los generales Morínigo y Stroessner. Las pocas referencias a las mujeres las reducían a su papel heroico durante la guerra, acompañando al mariscal Solano López hasta el final.
El currículo educativo funcionaba así como un dispositivo de propaganda: un programa diseñado para exaltar el nacionalismo, condenar la disidencia y reescribir la historia oficial en favor de la estabilidad y perpetuidad del régimen stronista.
Es simbólico que quien desmonte ese discurso nacionalista y conservador en el documental de Pereira no sea una voz externa, sino el propio espectador. Es la distancia temporal, cultural y generacional la que permite que ese archivo, concebido como propaganda, sea leído hoy como memoria de un régimen que no debe repetirse. No solo es un testimonio de la complicidad de los medios, los gobiernos de la región y los organismos internacionales, sino también un recordatorio del silenciamiento colectivo que sustentó esa maquinaria de poder.
La propuesta de Pereira se emparenta con ensayos fílmicos recientes construidos a partir de archivo, cuya subversión radica precisamente en el montaje. Tal es el caso del belga Soundtrackpara un golpe de Estado (2024), el portugués Lusitana Illusion(2010), el brasileño Relámpago de críticas, murmurios de metafísicas (2025) o el argentino El juicio (2023).

En Soundtrack para un golpe de Estado, al igual que en el filmde Pereira, discursos oficiales, notas de prensa y encabezados de periódico ocupan la pantalla, empujando al espectador hacia el repudio inevitable que provoca el anacronismo. Cuando los discursos nacionalistas de Stroessner exaltan la unidad y la patria, Pereira contrapone imágenes de represión, revelando la violencia que subyace al discurso. De forma similar, Johan Grimonprez intercala las voces diplomáticas de la ONU con escenas de brutalidad colonial en las calles del Congo, desnudando la hipocresía de la retórica oficial.
Lusitana Illusion, de João Canijo, también comparte este gesto de desmontaje. Como en Bajo las banderas, el sol, la ilusión de neutralidad y armonía nacional, aquello que el título sugiere, se quiebra cuando las palabras de los líderes se intercalan con rostros golpeados, cuerpos reprimidos y calles desbordadas. Ambas películas utilizan imágenes provenientes de fuentes oficiales; son sus directores quienes, mediante el montaje, las transforman discursivamente en denuncia.
Tanto Canijo como Pereira se inscriben en una tradición cinematográfica que confronta los horrores de la dictadura. Canijo retoma el legado de filmes como Canciones para después de una guerra (1976), de Basilio Martín Patino, o Que Farei Eu com Esta Espada? (1975), de João César Monteiro. Pereira, por su parte, se vincula con el trabajo de recuperación histórica de Paz Encina, en su esfuerzo por desenterrar los silencios del pasado paraguayo.
Al vincular la dictadura de Stroessner con una red internacional de legitimación, en la que Japón lo recibía con honores, Estados Unidos lo financiaba, torturadores nazis como Josef Mengele hallaban refugio y otras dictaduras latinoamericanas se consolidaban, el documental articula, hacia su final, una advertencia: al ver caer las estatuas también vemos el fin simbólico de una época de horror. Pero, frente al ascenso global de las nuevas derechas, Bajo las banderas, el sol nos recuerda que esa historia aún está viva. Y que no debe repetirse.
El trabajo de Pereira resulta relevante tanto dentro como fuera de Paraguay, porque los horrores de la dictadura resuenan en las múltiples empresas fascistas que marcaron el siglo XX y en aquellas que aún persisten. Pero, sobre todo, porque al retomar los archivos, los rescata de la inercia del polvo. No los concibe como cajas apiladas ni sus imágenes como una sucesión de curiosidades para el morbo; los convierte en memoria viva: una memoria que lucha, denuncia y sigue moviendo. Una memoria por la que todavía debemos pelear por recuperar y preservar. Su film no nos invita a prescindir del pasado, sino a buscar en él las respuestas necesarias para construir un futuro más lúcido y menos impune.
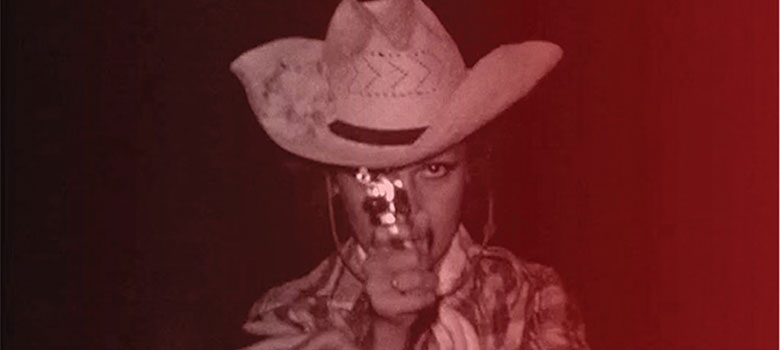
Tras su participación en la sección Panorama del Festival Internacional de Cine de Berlín y estrenada en México durante el pasado Festival Internacional de Cine de la UNAM, se exhibe en el 44º Foro Internacional de la Cineteca Nacional, Bajo las banderas, el sol, de Juanjo Pereira, un ensayo fílmico riguroso, construido a partir de material de archivo, que se posiciona políticamente desde el montaje.
En El ensayo como forma, Theodor Adorno rechaza la idea del ensayo como una mera forma híbrida entre ciencia y literatura, entre experiencia sensible y conocimiento racional. Tal concepción sólo reafirmaría la existencia de estos dos ámbitos como opuestos irreconciliables. En su lugar, Adorno propone el ensayo como un espacio donde las pasiones construyen saber, y las emociones orientan el pensamiento. Aunque su reflexión se dirige al lenguaje escrito, Jacques Aumont, en À quoi pensent les films, identifica en su contraparte cinematográfica una forma de pensamiento propia: una elaboración ideológica y discursiva construida por imágenes, que puede igualar, o incluso superar, a la que producen las palabras.
A partir de su raíz etimológica exagium —que significa pesar, medir, examinar o someter a juicio—, Gustavo Provitina, en El cine-ensayo: la mirada que piensa, encuentra una definición para este modo cinematográfico: “Diremos que, en tanto aproximación teórica a un fenómeno, el ensayo oficia una doble especulación: por un lado, es consecuencia de una observación, de una indagación que examina, pesa en la báscula de la razón ciertos argumentos cuyas emanaciones culminarán en un texto escrito; pero es también el recorrido de la mirada expuesta, desmontada, arrojada sobre su objeto como un animal de caza sosteniendo su presa, alumbrando, demarcando el trayecto que va desde un punto difuso en el horizonte, el tema en su estado latente, hasta el grado de su definición más nítida”.
El ensayo se revela así como una forma de pensamiento en la que conviven sensibilidad, discurso y forma; un balance teórico que surge de la observación y alcanza, en su despliegue, un punto de lucidez.
Algunos de los mayores ensayistas del cine han abordado temas complejos guiados más por una brújula emocional que racional. Tal es el caso del francés Chris Marker, quien en Le fond de l’airest rouge (1977) vincula acontecimientos tan diversos como las revueltas de París en 1968, la muerte del Che Guevara y la Revolución China. Sin embargo, es en Letter from Siberia(1957), The Koumiko Mystery (1965) y Sans Soleil (1983) donde su habitual cruce entre historia y memoria adquiere una dimensión sensible, gracias al carácter epistolar y semi-ficcional que imprime a su narración.
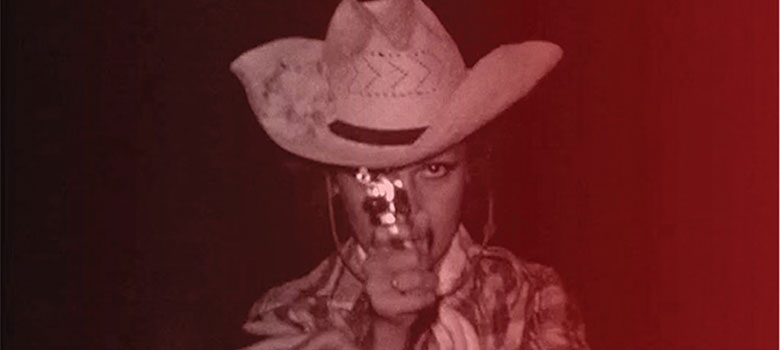
En América Latina, el chileno Ignacio Agüero, en Sueños de hielo (1994), parte de una exposición realizada en Sevilla en 1962, donde Chile exhibió bloques de hielo traídos desde la Antártica, para abrir un juego entre lo mitológico, lo onírico y la idea de una ventana hacia otra realidad. Lo epistolar también se manifiesta en Nunca subí el Provincia (2019), mientras que lo político aparece de forma implícita en Cien niños esperando un tren (1988), al abordar las secuelas de la dictadura de Pinochet.
Por su parte, el brasileño João Moreira Salles, en No intenso agora (2017) establece, como Marker, una coyuntura que entrelaza eventos que marcaron el rumbo del siglo XX como la Revolución de los Claveles, la Revolución China o la Primavera de Praga, superponiendo imágenes de archivo con registros familiares y personales que dan forma a una historia íntima y generacional.
Chantal Akerman explora un universo íntimo y personal en News from Home (1976) o No Home Movie (2015); sin embargo, su obra no por ello deja de ser política, como evidencia From the East (1993), donde la observación y el silencio construyen una geografía afectiva de lo poscomunista.
Es en esta tradición del cine ensayo, donde el pensamiento emerge del montaje y la emoción estructura el discurso, que aparece Juanjo Pereira, cofundador del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Asunción, con su primer largometraje.
En Bajo las banderas, el sol, Pereira reconstruye, a partir de material de archivo oficial proveniente de distintas partes del mundo, los 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, la más larga en Sudamérica. El archivo, por su procedencia institucional, no es intervenido ni contrastado con otros registros; es, precisamente, la distancia cultural, social y temporal, sumada a la condena histórica del Plan Cóndor y del stronismo, lo que permite al espectador actual problematizarlo y observarlo desde una perspectiva crítica.
En ese sentido, la película guarda reminiscencias con el trabajo del ucraniano Sergei Loznitsa, quien en The Kiev Trial (2022) o State Funeral (2019) presenta exclusivamente material oficial, sin voz en off ni juicios explícitos, dejando que el montaje y la disposición del archivo reconstruyan, con fidelidad inquietante, el espíritu de una época dominada por el conservadurismo, el control estatal de los medios, el culto a la personalidad y el nacionalismo anticomunista.

Es un documental que habla a generaciones de paraguayos formados política e ideológicamente por los mecanismos propagandistas del stronismo y crecidos en medio de la propaganda.
En 1955, apenas iniciado el régimen, Paraguay se incorporó a la UNESCO. En ese marco, la primera misión del organismo en el país, encabezada por el técnico Emilio Uzcátegui, tuvo como objetivo la reforma del sistema educativo. No fue sino hasta 1958 que se aprobó un plan de actividades para el ciclo preescolar y las escuelas primarias, y hasta 1973 que se estableció un plan de estudios a nivel nacional.
Como parte de su estrategia ideológica, el régimen borró de los contenidos escolares la memoria de la resistencia indígena y otros acontecimientos fundamentales de la Primera República. En cambio, exaltó figuras como José Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Antonio López, Francisco Solano López y Bernardino Caballero, así como la Guerra contra la Triple Alianza, erigiéndolos en emblemas del relato nacionalista. Todo el periodo liberal-republicano de 1904 a 1936 era sintetizado como un paréntesis nefasto en la historia paraguaya, calificado como la “Dictadura Liberal”, mientras se detallaban con elogio los llamados “gobiernos constructivos” de los generales Morínigo y Stroessner. Las pocas referencias a las mujeres las reducían a su papel heroico durante la guerra, acompañando al mariscal Solano López hasta el final.
El currículo educativo funcionaba así como un dispositivo de propaganda: un programa diseñado para exaltar el nacionalismo, condenar la disidencia y reescribir la historia oficial en favor de la estabilidad y perpetuidad del régimen stronista.
Es simbólico que quien desmonte ese discurso nacionalista y conservador en el documental de Pereira no sea una voz externa, sino el propio espectador. Es la distancia temporal, cultural y generacional la que permite que ese archivo, concebido como propaganda, sea leído hoy como memoria de un régimen que no debe repetirse. No solo es un testimonio de la complicidad de los medios, los gobiernos de la región y los organismos internacionales, sino también un recordatorio del silenciamiento colectivo que sustentó esa maquinaria de poder.
La propuesta de Pereira se emparenta con ensayos fílmicos recientes construidos a partir de archivo, cuya subversión radica precisamente en el montaje. Tal es el caso del belga Soundtrackpara un golpe de Estado (2024), el portugués Lusitana Illusion(2010), el brasileño Relámpago de críticas, murmurios de metafísicas (2025) o el argentino El juicio (2023).

En Soundtrack para un golpe de Estado, al igual que en el filmde Pereira, discursos oficiales, notas de prensa y encabezados de periódico ocupan la pantalla, empujando al espectador hacia el repudio inevitable que provoca el anacronismo. Cuando los discursos nacionalistas de Stroessner exaltan la unidad y la patria, Pereira contrapone imágenes de represión, revelando la violencia que subyace al discurso. De forma similar, Johan Grimonprez intercala las voces diplomáticas de la ONU con escenas de brutalidad colonial en las calles del Congo, desnudando la hipocresía de la retórica oficial.
Lusitana Illusion, de João Canijo, también comparte este gesto de desmontaje. Como en Bajo las banderas, el sol, la ilusión de neutralidad y armonía nacional, aquello que el título sugiere, se quiebra cuando las palabras de los líderes se intercalan con rostros golpeados, cuerpos reprimidos y calles desbordadas. Ambas películas utilizan imágenes provenientes de fuentes oficiales; son sus directores quienes, mediante el montaje, las transforman discursivamente en denuncia.
Tanto Canijo como Pereira se inscriben en una tradición cinematográfica que confronta los horrores de la dictadura. Canijo retoma el legado de filmes como Canciones para después de una guerra (1976), de Basilio Martín Patino, o Que Farei Eu com Esta Espada? (1975), de João César Monteiro. Pereira, por su parte, se vincula con el trabajo de recuperación histórica de Paz Encina, en su esfuerzo por desenterrar los silencios del pasado paraguayo.
Al vincular la dictadura de Stroessner con una red internacional de legitimación, en la que Japón lo recibía con honores, Estados Unidos lo financiaba, torturadores nazis como Josef Mengele hallaban refugio y otras dictaduras latinoamericanas se consolidaban, el documental articula, hacia su final, una advertencia: al ver caer las estatuas también vemos el fin simbólico de una época de horror. Pero, frente al ascenso global de las nuevas derechas, Bajo las banderas, el sol nos recuerda que esa historia aún está viva. Y que no debe repetirse.
El trabajo de Pereira resulta relevante tanto dentro como fuera de Paraguay, porque los horrores de la dictadura resuenan en las múltiples empresas fascistas que marcaron el siglo XX y en aquellas que aún persisten. Pero, sobre todo, porque al retomar los archivos, los rescata de la inercia del polvo. No los concibe como cajas apiladas ni sus imágenes como una sucesión de curiosidades para el morbo; los convierte en memoria viva: una memoria que lucha, denuncia y sigue moviendo. Una memoria por la que todavía debemos pelear por recuperar y preservar. Su film no nos invita a prescindir del pasado, sino a buscar en él las respuestas necesarias para construir un futuro más lúcido y menos impune.