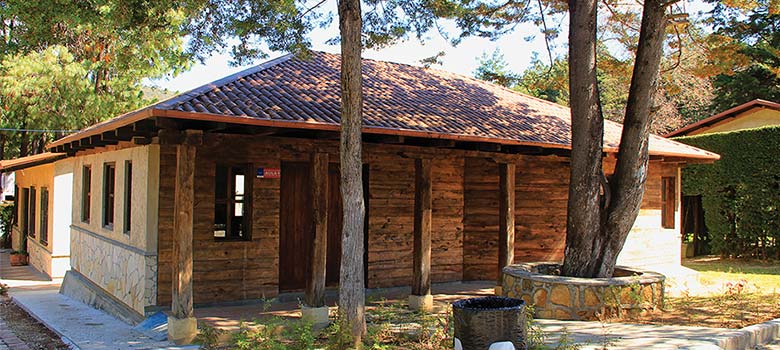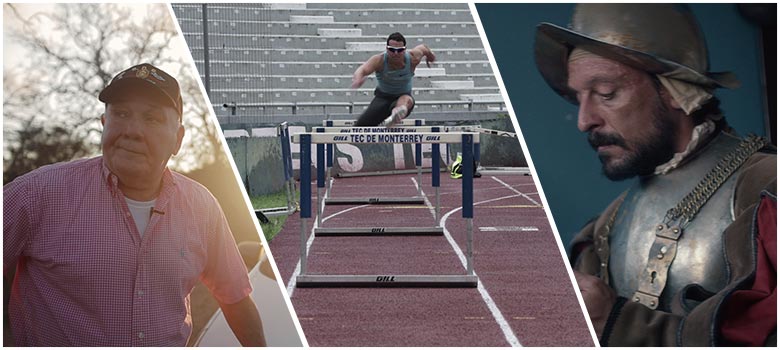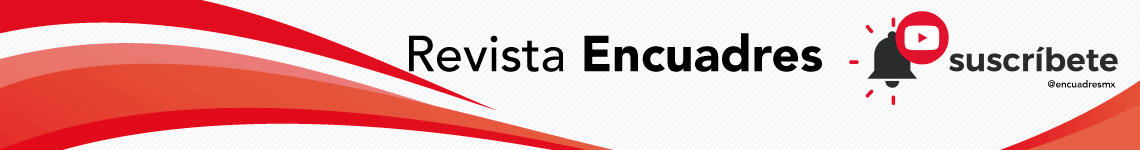Llamarse Olimpia: Cambiar la vergüenza de bando
POR: JOSÉ LUIS SALAZAR
31-07-2025 02:31:47

Ganadora del Premio Mezcal en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Llamarse Olimpia, de Indira Cato, sigue la lucha de Olimpia Coral Melo, activista cuya experiencia dio origen a la Ley Olimpia, legislación que castiga la violencia digital de género. En el documental, Olimpia se convierte en una voz generacional, símbolo de una lucha colectiva por trasladar la vergüenza desde las víctimas hacia los agresores.
En el documental Te nombré en el silencio, de José María Espinosa, el final muestra a Mirna, líder del colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte, reuniéndose con su grupo en la tumba de su hijo. Entre lágrimas, beben cerveza al ritmo de música de banda. A lo largo del metraje, ya se había revelado la dinámica particular del grupo: bajo gritos como “¡Cállense, pinches viejas!” o regaños a quienes acudían ingenuamente en busca de ayuda, instaban a las nuevas integrantes a buscar a sus desaparecidos, no en las redes sociales, sino en la tierra, con palas.
De manera similar, Kenya Cuevas, protagonista del documental Kenya, de Gisela Delgadillo, asume múltiples gestiones para asegurar un velorio y entierro dignos para su amiga Paola, asesinada mientras ejercía el trabajo sexual. Su crimen quedó impune, pese a existir evidencia en video.
En Li Cham, de Anais Tsuyeb, tres mujeres tsotsiles enfrentan múltiples formas de violencia: jornadas laborales extenuantes, abusos físicos, económicos y sexuales en sus matrimonios, y el sufrimiento de partos y embarazos fallidos. El zapatismo se convierte para ellas en refugio y arma de resistencia.
Todas estas mujeres están emparentadas, de alguna manera, con Olimpia Coral Melo. Ninguna de ellas eligió ser líder ni encabezar una causa. Fue la violencia sistémica de una sociedad profundamente patriarcal y la impunidad institucional la que las obligó a alzar la voz. Ya sea por la desaparición de sus hijos, el asesinato de una amiga, la precariedad y los abusos en el trabajo sexual o las múltiples violencias vividas por mujeres indígenas, tanto en sus hogares como en el espacio público o digital, todas enfrentan un mismo enemigo estructural: un sistema que castiga a las víctimas y silencia sus historias.

Fue así como Las Rastreadoras de El Fuerte aprendieron a clavar palos en la tierra para reconocer, por el olor, la presencia de cuerpos. Como Kenya Cuevas se plantó en el Periférico con el ataúd de Paola, exigiendo justicia por su asesinato. O como las mujeres tsotsiles recurrieron al zapatismo para protegerse no solo del Estado, sino de sus propias comunidades, a veces incluso de sus propias familias.
Y es así como, en Llamarse Olimpia, una madre, ante el dolor de su hija afectada por la difusión no consentida de un video íntimo, le dice: “Todas cogemos, no hay que tener vergüenza de eso. Mañana nos vamos todas y nos desnudamos en la plaza, a ver si se atreven a burlarse de nosotras”. Es un momento crucial: la vergüenza cambia de lado. La solidaridad y la empatía desbordan la culpa impuesta. Y esa fuerza se extiende a Olimpia, quien desde ese momento, como deja ver el documental, abandona Huauchinango, Puebla, con un objetivo aún más ambicioso que el de sancionar a su agresor: lograr que ninguna mujer vuelva a pasar por lo mismo. Que ninguna mujer viva con vergüenza.
La directora Indira Cato imprime al documental una serie de decisiones formales y narrativas que lo elevan por encima de su por demás correcta ejecución. Una de ellas es filmar las marchas y los momentos previos a la aprobación de la Ley Olimpia. Aunque el espectador ya conoce el desenlace, no puede evitar compartir la emoción de ver realizado el esfuerzo de años, impulsado por miles de mujeres que vencieron el miedo.
Este triunfo contrasta con las secuencias iniciales, marcadas por un tono crepuscular, casi pesadillesco: policías pidiéndole a Olimpia que les muestre el video íntimo que fue difundido; autoridades que le niegan apoyo; amigos y vecinos que la revictimizan con burlas y morbo; hombres de todo el país que, con cinismo, piden “ver el video” mientras en redes sociales la crucifican.
Ahora Olimpia y su madre se sostienen de pie frente al Senado. No confían en las instituciones, sino en esa fuerza que crece con cada mujer que se suma. Esté o no presente afuera del recinto, saben que ese grupo, de no aprobarse, no dejará de luchar hasta hacerla realidad. Que la semilla plantada no morirá.

Cato entrelaza videos de YouTube, publicaciones de Facebook e Instagram, TikToks, archivos de noticieros, notas de prensa y transmisiones en vivo. Este cruce no sólo documenta el paso del tiempo y el giro de la opinión pública, sino que refleja cómo la voz de Olimpia, que comenzó en un discurso universitario, terminó resonando en el Congreso mexicano y, más allá, en los parlamentos de Argentina y Uruguay. Incluso en Estados Unidos donde la conversación comienza a abrirse paso.
Pero el costo emocional no es menor. Olimpia se confiesa colapsada ante la avalancha de mensajes que recibe de mujeres que, como ella, buscan justicia. En ese punto, el documental se fragmenta: la lucha ya no tiene un solo rostro. Aparece Marcela, su mano derecha, que marcha el 8M cargando a sus hijos en brazos. Y también Prania, joven de Taxco, que creció en un país donde la Ley Olimpia ya existía y pudo enfrentar a su agresor gracias a ella. Ahora, desde el rap, incita a otras mujeres a alzar la voz, en cualquier lugar y en cualquier esquina.
Olimpia Coral Melo no está sola: su historia se entreteje con la de muchas otras que, desde trincheras distintas, enfrentan las violencias del patriarcado. La potencia del documental de Indira Cato reside en visibilizar esa red de solidaridad que desborda geografías, generaciones y causas específicas. Frente a una violencia estructural que busca individualizar y silenciar, y ante un sistema de justicia que revictimiza y aplasta, este documental, como los de Espinosa, Delgadillo, Tsuyeb y miles más, restituye a las mujeres el derecho a la voz, al cuerpo y a la rabia. Devuelve también la esperanza: no en un sistema que aún falla, sino en la capacidad de apropiarse de las calles, de convertir los gritos en leyes y la ira en cambio.
Y quizás, para quienes somos hombres, en la pantalla o fuera de ella, solo queda una opción digna: incomodarnos, transformarnos y asumir responsabilidad antes de que el silencio nos haga cómplices.

Ganadora del Premio Mezcal en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Llamarse Olimpia, de Indira Cato, sigue la lucha de Olimpia Coral Melo, activista cuya experiencia dio origen a la Ley Olimpia, legislación que castiga la violencia digital de género. En el documental, Olimpia se convierte en una voz generacional, símbolo de una lucha colectiva por trasladar la vergüenza desde las víctimas hacia los agresores.
En el documental Te nombré en el silencio, de José María Espinosa, el final muestra a Mirna, líder del colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte, reuniéndose con su grupo en la tumba de su hijo. Entre lágrimas, beben cerveza al ritmo de música de banda. A lo largo del metraje, ya se había revelado la dinámica particular del grupo: bajo gritos como “¡Cállense, pinches viejas!” o regaños a quienes acudían ingenuamente en busca de ayuda, instaban a las nuevas integrantes a buscar a sus desaparecidos, no en las redes sociales, sino en la tierra, con palas.
De manera similar, Kenya Cuevas, protagonista del documental Kenya, de Gisela Delgadillo, asume múltiples gestiones para asegurar un velorio y entierro dignos para su amiga Paola, asesinada mientras ejercía el trabajo sexual. Su crimen quedó impune, pese a existir evidencia en video.
En Li Cham, de Anais Tsuyeb, tres mujeres tsotsiles enfrentan múltiples formas de violencia: jornadas laborales extenuantes, abusos físicos, económicos y sexuales en sus matrimonios, y el sufrimiento de partos y embarazos fallidos. El zapatismo se convierte para ellas en refugio y arma de resistencia.
Todas estas mujeres están emparentadas, de alguna manera, con Olimpia Coral Melo. Ninguna de ellas eligió ser líder ni encabezar una causa. Fue la violencia sistémica de una sociedad profundamente patriarcal y la impunidad institucional la que las obligó a alzar la voz. Ya sea por la desaparición de sus hijos, el asesinato de una amiga, la precariedad y los abusos en el trabajo sexual o las múltiples violencias vividas por mujeres indígenas, tanto en sus hogares como en el espacio público o digital, todas enfrentan un mismo enemigo estructural: un sistema que castiga a las víctimas y silencia sus historias.

Fue así como Las Rastreadoras de El Fuerte aprendieron a clavar palos en la tierra para reconocer, por el olor, la presencia de cuerpos. Como Kenya Cuevas se plantó en el Periférico con el ataúd de Paola, exigiendo justicia por su asesinato. O como las mujeres tsotsiles recurrieron al zapatismo para protegerse no solo del Estado, sino de sus propias comunidades, a veces incluso de sus propias familias.
Y es así como, en Llamarse Olimpia, una madre, ante el dolor de su hija afectada por la difusión no consentida de un video íntimo, le dice: “Todas cogemos, no hay que tener vergüenza de eso. Mañana nos vamos todas y nos desnudamos en la plaza, a ver si se atreven a burlarse de nosotras”. Es un momento crucial: la vergüenza cambia de lado. La solidaridad y la empatía desbordan la culpa impuesta. Y esa fuerza se extiende a Olimpia, quien desde ese momento, como deja ver el documental, abandona Huauchinango, Puebla, con un objetivo aún más ambicioso que el de sancionar a su agresor: lograr que ninguna mujer vuelva a pasar por lo mismo. Que ninguna mujer viva con vergüenza.
La directora Indira Cato imprime al documental una serie de decisiones formales y narrativas que lo elevan por encima de su por demás correcta ejecución. Una de ellas es filmar las marchas y los momentos previos a la aprobación de la Ley Olimpia. Aunque el espectador ya conoce el desenlace, no puede evitar compartir la emoción de ver realizado el esfuerzo de años, impulsado por miles de mujeres que vencieron el miedo.
Este triunfo contrasta con las secuencias iniciales, marcadas por un tono crepuscular, casi pesadillesco: policías pidiéndole a Olimpia que les muestre el video íntimo que fue difundido; autoridades que le niegan apoyo; amigos y vecinos que la revictimizan con burlas y morbo; hombres de todo el país que, con cinismo, piden “ver el video” mientras en redes sociales la crucifican.
Ahora Olimpia y su madre se sostienen de pie frente al Senado. No confían en las instituciones, sino en esa fuerza que crece con cada mujer que se suma. Esté o no presente afuera del recinto, saben que ese grupo, de no aprobarse, no dejará de luchar hasta hacerla realidad. Que la semilla plantada no morirá.

Cato entrelaza videos de YouTube, publicaciones de Facebook e Instagram, TikToks, archivos de noticieros, notas de prensa y transmisiones en vivo. Este cruce no sólo documenta el paso del tiempo y el giro de la opinión pública, sino que refleja cómo la voz de Olimpia, que comenzó en un discurso universitario, terminó resonando en el Congreso mexicano y, más allá, en los parlamentos de Argentina y Uruguay. Incluso en Estados Unidos donde la conversación comienza a abrirse paso.
Pero el costo emocional no es menor. Olimpia se confiesa colapsada ante la avalancha de mensajes que recibe de mujeres que, como ella, buscan justicia. En ese punto, el documental se fragmenta: la lucha ya no tiene un solo rostro. Aparece Marcela, su mano derecha, que marcha el 8M cargando a sus hijos en brazos. Y también Prania, joven de Taxco, que creció en un país donde la Ley Olimpia ya existía y pudo enfrentar a su agresor gracias a ella. Ahora, desde el rap, incita a otras mujeres a alzar la voz, en cualquier lugar y en cualquier esquina.
Olimpia Coral Melo no está sola: su historia se entreteje con la de muchas otras que, desde trincheras distintas, enfrentan las violencias del patriarcado. La potencia del documental de Indira Cato reside en visibilizar esa red de solidaridad que desborda geografías, generaciones y causas específicas. Frente a una violencia estructural que busca individualizar y silenciar, y ante un sistema de justicia que revictimiza y aplasta, este documental, como los de Espinosa, Delgadillo, Tsuyeb y miles más, restituye a las mujeres el derecho a la voz, al cuerpo y a la rabia. Devuelve también la esperanza: no en un sistema que aún falla, sino en la capacidad de apropiarse de las calles, de convertir los gritos en leyes y la ira en cambio.
Y quizás, para quienes somos hombres, en la pantalla o fuera de ella, solo queda una opción digna: incomodarnos, transformarnos y asumir responsabilidad antes de que el silencio nos haga cómplices.